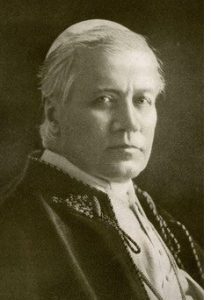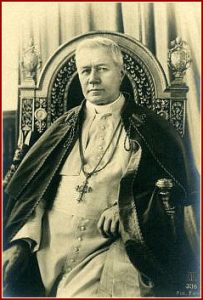Etiquetas:San Pio X
Acerca del autor
Temas relacionados
Deja un comentarioCancelar respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.