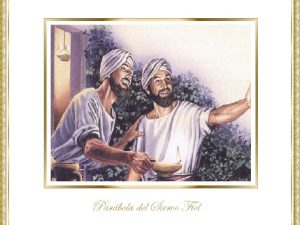Reflejos de una imagen sacerdotal en los relatos de las vocaciones
Reflejos de una imagen sacerdotal en los relatos de las vocaciones
según Lucas 5,1-11 y Juan 1,33-42
Joseph Ratzinger Benedicto XVI
Lc. 5, 1-11. Jn. 1, 33-42
El primer texto que he escogido es Lc 5,1-11. Nos refiere el evangelista cómo la muchedumbre se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. El se halla junto al lago, los pescadores lavan sus redes, y Jesús sube una de las dos barcas que se encontraban al borde del agua. Es la barca de Pedro. Le ruega Jesús que se aparte un poco de tierra, se sienta en la barca y desde allí enseña. La barca de Pedro se convierte en la Cátedra de Jesucristo. Después le dice a Simón que bogue mar adentro y que eche las redes para la pesca. Los pescadores tienen tras sí una noche de fracasos; parece inútil ponerse a pescar ahora, llegada ya la mañana. Pero Jesús se ha vuelto de tal modo importante a los ojos de Pedro, es tal la influencia que sobre él ejerce, que éste no duda en decir: «¡Lo haré porque tú lo dices!» La palabra de Jesús se ha hecho más real que cuando aparece empíricamente seguro y verdadero. La mañana de Galilea, cuya frescura se respira en esta narración, se hace imagen del nuevo amanecer del Evangelio después de la noche de frustraciones con que tropieza continuamente nuestro obrar, nuestra buena voluntad. Cuando
Pedro y sus compañeros volvieron a la orilla con las barcas repletas de peces, que sólo habían logrado recoger trabajando juntos a causa de la abundancia del don, tan copioso que las redes se rompían, Pedro había hecho algo más que recorrer un camino exterior o que llevar a cabo un trabajo manual. Aquel trayecto se convirtió para él en un camino interior, cuya extensión describe Lucas con dos palabras. El evangelista, en efecto, nos cuenta que, antes de la pesca milagrosa, Pedro había llamado al Señor Epistáta, es decir, Maestro, Rabí, el que enseña. Al volver, en cambio, se arroja a los pies de Jesús, y ya no le llama Rabí, sino Kyrie, Señor; es decir, se dirige a él con el nombre reservado a Dios. Pedro recorrió entonces el camino que va del Rabí al Señor, del Maestro al Hijo de Dios. Después de esta peregrinación interior se halla preparado para recibir la llamada.
Parece obligada la comparación con el pasaje de Juan 1,35-42, es decir, con el primer relato de la llamada en el cuarto Evangelio. En él se nos cuenta cómo los dos primeros discípulos -Andrés y otro, cuyo nombre no se menciona- se unen a Jesús impresionados por las palabras del Bautista: «¡He aquí el Cordero de Dios!» Les conmueve tanto la conciencia de ser pecadores, que en estas palabras resuena, como la esperanza de que el Cordero de Dios salve al pecador. Se tiene la clara sensación de su inseguridad; su seguimiento es todavía indeciso, vacilante. Caminan tras él en silencio, cautelosos. Y así, es Jesús el que se vuelve a ellos y les dice: «¿Qué buscáis?» Su respuesta es todavía tímida, un poco insegura y apocada; con todo, apunta a lo esencial: «Rabí, ¿dónde vives?», o, con una traducción más precisa, «¿Dónde moras?» ¿Dónde tienes tu morada, tu casa, dónde estás, para que podamos reunirnos contigo? Es oportuno recordar aquí que la palabra «morar» es uno de los términos más significativos del Evangelio de Juan.
HORA-DECIMA: La respuesta de Jesús se traduce generalmente así: «Venid y ved». Más exactamente significa: «Venid y os transformaréis en videntes». Es decir, se os dará la capacidad de ver. Esto corresponde también a la conclusión del segundo relato de la llamada, el de Natanael, a quien el Señor dice: «Cosas mayores has de ver» (1,50). El hacerse capaces de ver es, por tanto, el sentido de la venida; venir significa ponerse en su presencia, ser vistos por él y ver juntamente con él. Porque sobre su morada se abre el cielo, el espacio secreto de Dios (1,51); allí mora el hombre en la santidad de Dios. «Venid y seréis introducidos en la visión»; palabras cuyo sentido corresponden también al salmo de comunión de la Iglesia: «Gustad y ved cuán bueno es el Señor» (/Sal/033/09). El venir, y únicamente el venir, conduce a la visión. Es el sabor que nos abre los ojos. En el paraíso, la degustación del fruto prohibido abrió los ojos del
hombre para su desgracia; ahora ocurre lo contrario: el sabor de la verdad abre los ojos para que pueda verse la bondad de Dios.
Únicamente en el venir, en la morada de Jesús, tiene lugar la visión. Sin el riesgo de este venir es imposible llegar a ver. Juan observa: era la hora décima, las cuatro de la tarde (/Jn/01/39), es decir, una hora avanzada del día, en la que, al parecer, no valía la pena iniciar una tarea; en esta hora, sin embargo, acontece lo impostergable, lo decisivo. Según cierto cálculo apocalíptico, ésta se consideraba la última hora. Quien acude a Jesús, entra en lo definitivo, en la plenitud del tiempo, en la hora suprema, en los últimos tiempos; alcanza la parusía, la realidad ya presente de la resurrección y del Reino de Dios.
VENIR/VER: En el «venir», pues, se realiza el «ver». Esto se explica en Juan del mismo modo que en Lucas, como hemos tenido ocasión de comprobar. Cuando Jesús les dirige la palabra por vez primera, los dos le llaman «Rabí». Al volver, en cambio, después de haber permanecido con él, le dice Andrés a su hermano Simón: «Hemos hallado al Mesías» (1,41). Yéndose con Jesús, quedándose con él, también Andrés recorre el camino que va del Rabí al Cristo; en el Maestro aprende a ver a Cristo, y esto no se aprende si no es estando con El. De esta manera se aclara la íntima unidad que existe entre el tercero y el cuarto Evangelio: en ambas ocasiones, confiando en la palabra del Señor, que es quien inicia el diálogo, alguien se atreve a irse con él. En ambas ocasiones se tiene la experiencia de la vida confiando en su palabra, y en los dos casos el camino interior se desarrolla de manera tal que el «ver» brota del «venir», que el «venir» mismo se hace un «ver» al Señor.
A diferencia del camino de los apóstoles, todos nosotros hemos iniciado ya nuestro camino apoyados en el testimonio pleno de la Iglesia, que cree en el Hijo de Dios; pero este venir, renovado siempre «en tu palabra», este permanecer con él en su morada, sigue siendo también para nosotros la condición de nuestro ver. Y tan sólo aquel que ve por sí mismo, y no se atiene únicamente al testimonio ajeno, puede llamar a otros. Este venir, este atreverse a confiar en su palabra, es también hoy, y lo será siempre, la condición indispensable del apostolado que llama al servicio sacerdotal. Siempre tendremos necesidad de preguntarle: ¿Dónde moras? Siempre tendremos que ponernos de nuevo en camino hacia su morada. Siempre deberemos, también nosotros, echar las redes de nuevo, confiados en su palabra. Aun cuando parezca insensato. Siempre estará en vigor el principio según el cual ha de considerarse su palabra más real que todo cuanto a nuestros ojos aparece como indiscutiblemente real: la estadística, la técnica, la
opinión pública. A menudo tendremos la sensación de que ha sonado la hora décima y que debemos dejar para otro día la hora de Jesús. Pero precisamente ésta puede ser la hora de su cercanía.
Consideremos todavía algunos elementos comunes a las dos narraciones. En el relato de Juan, ambos discípulos se dejan atraer por la palabra «Cordero». Es evidente que saben por experiencia propia que son pecadores. Y esto no es para ellos una vaga expresión religiosa, sino algo que les conmueve en lo más profundo, algo que sienten como una realidad. Y precisamente porque lo saben, ponen su esperanza en el Cordero y comienzan a seguirle. Cuando Pedro vuelve con la barca colmada de peces, ocurre algo inesperado. No echa los brazos al cuello de Jesús por la ganancia conseguida, como cabría imaginarse, sino que se arroja a los pies del Señor. No pretende retenerle para que le garantice el éxito en el futuro, sino que le aparta de sí, porque se siente lleno de temor ante el poder de Dios. «Apártate de mí, que soy hombre pecador» (Lc. 5, 8). Cuando el hombre tiene la experiencia de Dios, no puede menos de reconocerse pecador, y solamente entonces, cuando lo reconoce con entera sinceridad y lo admite sin ambages, se conoce a sí mismo a la luz de la verdad. Y es así como se hace verdadero. Sólo cuando un hombre sabe que es pecador y cobra conciencia de la tragedia del pecado, alcanza a comprender la llamada: «¡Arrepentíos y creed en el Evangelio!» (Mc. 1, 15).
Sin conversión no puede el hombre llegar a Jesús, no puede llegar al Evangelio. Una paradoja de Chesterton expresa con mucha precisión esta verdad: se reconoce a un santo porque se considera a sí mismo pecador. El empobrecimiento de la experiencia de Dios se manifiesta en nuestros días en la desaparición de la experiencia del pecado, y viceversa: la pérdida de esta conciencia aleja al hombre de Dios. Sin que ello signifique recaer en una falsa pedagogía del miedo, debemos aprender de nuevo el sentido de estas palabras: «Initium sapientiae timor Domini» (Si. 1,16); «radix sapientiae» (1,25); «plenitudo sapientiae» (1,20). La sabiduría, la comprensión auténtica, comienza con el temor de Dios. Debemos aprender de nuevo ese temor para alcanzar a conocer y apreciar el amor verdadero, para entender qué significa poder amarle y que El nos ama. También esta experiencia de Pedro, de Andrés y de Juan es, pues, una condición fundamental del apostolado y, por tanto, del sacerdocio. Únicamente anunciará con eficacia la «conversión» -esa primera palabra del cristianismo- quien ha hecho personalmente la experiencia de su necesidad y ha llegado a comprender, en consecuencia, la grandeza de la gracia.
En los elementos fundamentales del itinerario espiritual del apostolado que estos textos nos revelan, aparece también, de forma genérica, la estructura sacramental de la Iglesia. Si el bautismo y la penitencia corresponden a la experiencia del pecado, el misterio de la Eucaristía corresponde a la vivencia de llegar a ser videntes, de acudir a la morada de Jesús. Antes de la Ultima Cena no era posible imaginar en modo alguno el realismo que habría de asumir la morada de Jesús en medio de nosotros. «Allí os transformaréis en videntes»: la Eucaristía es el misterio en el que se cumple la promesa hecha a Natanael; en ella podemos ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar (Jn 1,51). Jesús mora y «permanece» en el sacrificio, en el acto de amor mediante el cual El se entrega al Padre y a El nos entrega y restituye en virtud de este mismo amor.
El salmo de comunión (Sal 34), que habla de gustar y ver, contiene también esta otra expresión: “Volveos todos a El y seréis iluminados” (34,6). Comunicarse con el Señor es comunicar con «la luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre» (Jn 1,9).
Hay otro punto común a los dos relatos que ocupan nuestra atención. Es tan abundante la pesca, que las redes se rompen. Pedro y los suyos no saben cómo arreglárselas. Muy a propósito dice el texto evangélico: «Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, tanto que se hundían» (Lc 5,7). La llamada de Jesús es, al tiempo, un llamar a juntarse (un convocar), una invitación a syllabésthai, como dice el texto griego, a darse la mano, a apoyarse mutuamente, a ayudarse el uno al otro, para acercar las dos barcas.
Lo mismo vemos también en Juan. Andrés, al volver de la «hora de Jesús», no puede ocultar su hallazgo. Encuentra a su hermano Simón y le conduce a Jesús, y lo mismo hace con Felipe, el cual, a su vez, llama a Natanael (cf. Jn 1,41-45). La llamada conduce a los unos juntamente con los otros. Introduce en el seguimiento y exige la participación. Toda llamada incluye cierto elemento humano: el aspecto de la fraternidad, escuchar la palabra de labios de otro. Si reflexionamos sobre nuestro camino personal, sabemos muy bien que el fulgor de Dios no se abatió sobre nosotros directamente, sino que, en algún momento, intervino la invitación de un creyente, alguien nos llevó consigo. Está claro que una vocación no puede sostenerse si únicamente creemos por boca de otros, «porque éste o aquél nos ha hablado»; es preciso que nosotros -conducidos por los hermanos- encontremos personalmente al Señor (Jn 4,42). El invitar, el conducir, el llevar consigo, deben ir necesariamente acompañados por el «venir y ver» en persona. Por esta razón, me parece urgente que despertemos de nuevo en nosotros, de una manera mucho más decidida, el valor de invitarnos mutuamente y que no tengamos en poco el acompañar a otros, imitando su ejemplo. El «con» pertenece a la humanidad de la fe. Constituye uno de sus elementos esenciales. En ese «con» es preciso madurar el encuentro personal de uno mismo con Jesús. Dejar libres a los otros, darles la libertad de responder a una llamada particular, aun cuando esta particularidad pueda parecernos alejada de lo que nosotros hemos pensado para ellos, es tan importante, en consecuencia, como conducirles a Jesús o llevarles con nosotros.
En Lucas, estas ideas se amplían en una mirada que abarca la Iglesia entera. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, son designados por él como koinonóí de Simón, como socios, se debería traducir con propiedad. Esto significa que los tres forman una especie de sociedad para la pesca, una cooperativa, cuyo jefe y principal propietario es Pedro. Jesús llama, en primer lugar, a este grupo, la koinonía (communio), la sociedad de Simón. En la llamada de Jesús, la profesión profana de Simón se transforma en imagen del futuro y de la novedad que ha de venir. De la sociedad de pescadores se forma la communio de Jesús. Los cristianos constituirán la communio de esta barca de pesca, unidos por el llamamiento de Jesús, unidos por el milagro de la gracia, que regala la riqueza del mar después de una noche sin esperanza. Unidos por un don único, ellos se muestran tales también en la misión.
PESCADOR/QUÉ-ES: En San Jerónimo se encuentra una hermosa explicación de la designación «pescador de hombres», que, en este caso, en esta transformación interior de la profesión, forma parte de una visión de la Iglesia futura (HIERONYMUS, In psalmun 141 ad neophitos: C. Chr. LXXVIII, 544). Dice San Jerónimo que sacar los peces del agua significa liberarlos de las fauces de la muerte y de una noche sin estrellas, para darles el aire y la luz del cielo. Significa trasladarlos al reino de la vida, que juntamente es luz y visión de la verdad. La luz es vida, pues el elemento del que el hombre vive en lo profundo de su ser es la verdad, la cual es amor, al mismo tiempo. Naturalmente, el hombre lo ignora, sumergido como está en las aguas de este mundo. Por eso se opone encarnizadamente a quien quiere sacarle del agua. Cree él, por así decirlo, que es como un pez cualquiera, que ha de morir en cuanto se le ponga fuera de las profundidades del agua. Y a decir verdad, este salir del agua trae consigo la muerte. Pero esta muerte conduce a la vida verdadera, en la que el hombre comienza a descubrir realmente el sentido de su vida. Ser discípulo significa dejarse pescar por Jesús, el Pez misterioso que ha bajado a las aguas de este mundo, a las aguas de la muerte; que se ha hecho pez él mismo, para dejarse primero apresar por nosotros y hacerse después pan de vida para nosotros. Se deja apresar para que nosotros nos dejemos asir por El y encontremos el valor de dejarnos sacar con El de las aguas de nuestras rutinas y comodidades. Jesús se ha hecho pescador de hombres porque El mismo ha cargado sobre sí la noche del mar, ha bajado personalmente a la pasión de las profundidades. Sólo será pescador de hombres aquel que se entregue totalmente, como El. Pero, para entregarse hasta ese extremo, es preciso pertenecer a la barca de Pedro, entrar personalmente en la communio de Pedro. La vocación no es un hecho privado, no es un perseguir la realidad de Jesús por cuenta propia. Su espacio es la Iglesia entera, que únicamente puede subsistir en comunión con Pedro y, de este modo, con los apóstoles de Jesucristo.
Tomado del libro “El camino pascual” dela Cardenal Joseph Ratzinger
***
Fuente: Mercabá
***