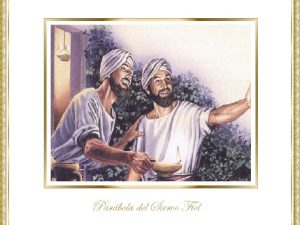Ese encargo lo ha recibido de Jesús ya durante su vida terrena. Para enviarnos a predicar escogió él a sus discípulos, y por esto los llamó “Apóstoles”, enviados, misioneros. (Marcos 3, 14; Lucas 6, 13). Con ellos realiza un ensayo de misión (Mateo 5, 12; Lucas 10, 1-12), Dándoles instrucciones especiales que incluyen ya el carácter de publicidad y de universalidad de la misma (Mateo 8, 11; 10, 27).
El encargo lo confirma y ratifica Jesús después de la resurrección. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vallan y enseñen a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar cuanto yo les he mandado (Mateo 28, 18-19; Marcos 16, 15-18; Lucas 24, 45-49).
La necesidad y urgencia de la tarea misionera la ha expresado San Pablo con rasgos inolvidables: Si evangelizo no es para mí motivo de gloria, sino que me se impone como necesidad. Hay de mí sino evangelizara (1Corintios 9, 16; Romanos 15, 14-24; Efesios 3, 1-13). El contenido de este anuncio que hace la Iglesia cambia de matiz con relación con relación a la predicación de Cristo. Jesús anunciaba el evangelio del Reino. La Iglesia anuncia el evangelio de Cristo. Cristo pasa de anunciador a ser el enunciado, el anuncio tiene por objeto a Cristo: él, el crucificado y rechazado por los Judíos, ha sido resucitado, constituido Mesías, y Señor, sentado a la derecha del Padre (Hechos 2, 32-36); en él está la salvación.
Por Cristo ha sido dado a los hombres el perdón de los pecados (Hechos 2, 38; 4, 12; 5, 30-32; 13, 26; 1Corintios 13, 9-10; Efesios 2, 17). Este anuncio del evangelio de la salvación no es mera palabra humana, sino una auténtica palabra de Dios (Hechos 6, 7ss). Es una palabra en poder, es decir que en ella y a través de ella actúa la fuerza de Dios realizando lo que anuncia (1Corintios 2, 4-5; 1Tesalonisenses 1, 5).
Una expresión de San Pablo resume la conciencia que la Iglesia tiene de la eficacia de su anuncio: “De suerte que el que es de Cristo se ha hecho criatura nueva, y lo viejo pasó, se ha hecho nuevo. Más todo esto viene de Dios que por Cristo nos ha reconciliado consigo, y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Reconciliémonos pues con Dios” (2Corintios 5, 17-20).
La Iglesia no tiene más que hacer que enseñar lo que Jesús le ha mandado (Mateo 28, 19). El que oye a la Iglesia oye al mismo Jesús: “El que a ustedes oye a mí oye, y el que a ustedes rechaza a mí me rechaza, el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado” (Lucas 10, 16). La misión de la Iglesia es continuación de la misión de Jesús, como se expresa más claramente en el evangelio de Juan: “como tú me enviaste al mundo, a sí yo los envíe a ellos al mundo (Juan 17, 18). Como me envió mi Padre a sí los envío yo (Juan 20, 21).
La Iglesia continua, pues, la misión de Cristo. El evangelio que salva a los hombres es uno y único. Nadie puede añadir o quitar nada. Nadie debe cambiarlo. San Pablo lo expresa con énfasis: “Si nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que seles ha anunciado, sea <
Sobre toda la Iglesia es derramado el Espíritu. Toda la Iglesia tiene, pues, en sí misma la garantía de su perenne fidelidad a la palabra recibida. La comunidad humana, que es la Iglesia, necesita también garantías externas, signos visibles de la garantía espiritual. El primer signo visible es la tradición. El evangelio es el anuncio que se va transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Esta transmisión parte de algunos testigos de los hechos acaecidos (Hechos 1, 21-26).
Estos testigos tienen un empeño consistente por mantenerse fieles (1Corintios 4, 1-2). Esta transmisión se haya también bajo el influjo y la asistencia del Espíritu Santo y del mismo Cristo, la Escritura es, por tanto garantía y norma externa también de la fidelidad de la Iglesia.
El segundo signo visible y garantía externa de la fidelidad son los responsables de la comunidad, la jerarquía. A estos se le ha encomendado de una manera peculiar el ministerio de la palabra, el anuncio del evangelio. A ellos se les ha prometido también, de una manera específica, la asistencia de Cristo y del Espíritu para el desempeño de ese ministerio (Mateo28, 16).
Ellos son los primeros representantes de esa tradición guiadas por el Espíritu. Son los encargados de velar por la pureza de la fe en la comunidad, y de juzgar de la fidelidad o no al evangelio de las doctrinas que se propone. El modo absoluto de la promesa “Yo estaré con ustedes siempre, hasta la consumación del mundo”, hace pensar que la promesa no es privilegio personal de los apóstoles sino también de sus sucesores a lo largo de los siglos. De lo contrario, la Iglesia post–apostólica estaría desamparada en el cumplimiento de una misión que, sin embargo debe continuar hasta el fin del mundo.
La Iglesia continúa la misión sacerdotal de Cristo, como salvador y santificador de los hombres. Es ella la primera convencida de que el único salvador de los hombres ha sido, es y será solo Cristo. Ha sí lo ha afirmado siempre desde los primeros días. Uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó así mismo para redención de todos (1Timoteo 2, 5-6).
Les promete y les da hasta el poder sublime de perdonar los pecados, que pertenecen sólo a Dios (Marcos 2, 7). Este poder va implícito en el poder de atar y des atar prometido a Pedro (Mateo 16, 19), y es comprobado después de la resurrección con la efusión del Espíritu: Les dijo nuevamente “la paz sea con ustedes. Como me envió mi Padre, así los envió yo”. Diciendo esto, sopló y les dijo: “reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedaran perdonados; a quienes se los retengan, les serán retenidos” (Juan 20, 21-22).
La intervención de la Iglesia produce en el creyente una nueva vida (Romanos 6, 4), La gracia y la santidad (Romanos 1, 5. 7; 1Pedro 1, 10-13; 2Corintios 12, 9-11), la filiación divina (Romanos 8, 14-17; 1Juan 3, 1-12).
Gracias al bautismo, Dios establece con el hombre una alianza que importa una comunidad de vida, hasta el punto que el hombre se hace no ya solo miembro del pueblo de Dios sino participante de su misma vida, de su misma familia, hijo suyo. La alianza lleva también consigo una nueva presencia de Dios en el hombre que se convierte así en templo de Dios: Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos nuestra morada (Juan 14, 23).
Pone en este pueblo una nueva ley que es la del Espíritu de vida, la ley del amor en su doble vertiente, la que se dirige a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la que como signo visible se dirige a los hermanos: “Si uno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Quien ama a Dios debe también amar a su hermano” (1Juan 4,20-21ss).
En la Eucaristía se bebe de la sangre del cordero inmolado, que es la sangre misma de Cristo, que quita el pecado del mundo, que significa y realiza la comunión de vida entre Dios y el pueblo(Juan 6; Lucas 22,19-20). La Eucaristía anticipa ya ahora, en la obscuridad de la fe, lo que será un día realidad manifiesta en la claridad de la visión.
Todo esto es ya realidad pero aún es realidad escondida. Aún se vive en la fe. Y mientras se peregrine por el mundo se halla expuesta a la infidelidad del hombre. Por eso hay que seguir día a día obrando la salvación propia con temor (Filipenses 2, 12). Hasta que el Señor vuelva y se manifieste lo que somos. Entonces el gozo será definitivo, la paz durará, en descanso completo. Y se manifestará gloriosamente el triunfo de la verdad que se hallaba oculta en Jesucristo y en los cristianos por la incorporación a él.
Bibliografía
Rubio Luis, El Misterio de Cristo en la Historia de la Salvación, Sígueme, Salamanca, 1991.
González Roser Antonio, El Mundo, el Reino y la Iglesia, Progreso, México, 1988.
Junco Garza Carlos, La Palabra nos Congrega, Paulinas, México, 1984.