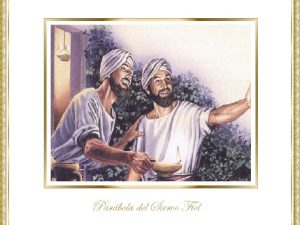Soy Juan, vuestro hermano
Soy Juan, vuestro hermano
Monseñor Loris Capovilla, secretario particular del Papa Juan XXIII, hoy obispo Delegado Pontificio para el santuario de Loreto, vivió día a día el pontificado que marcó un cambio decisivo para la Iglesia del siglo XX. En esta entrevista con Sergio Zavoli, para la revista italiana Jesus, recuerda al Pontífice que vio todo, soportó mucho, y corrigió sólo una cosa cada vez.
¿Cuándo supo usted que el Papa había decidido convocar el Concilio?
Es necesario que haga una premisa. Una mañana de enero de 1963 -él estaba ya cerca del final de su vida- mientras iba a llamarlo para la celebración de la Misa, me dijo: Ésta es una carta para ti. Era un especie de testamento. En esta carta, que hasta ahora no he hecho pública, me invitaba a hablar de todo lo que se refería a la preparación del Concilio, considerándome un testigo fiel de la preparación de aquel gran acontecimiento eclesial y del desarrollo de la primera sesión. La carta es del 28 de enero de 1963. Dice, entre otras cosas: Ahora pienso que el más indicado testigo y fiel exponente de este “Vaticano II” sea justamente usted, querido monseñor, y que usted debe considerarse autorizado a aceptar este compromiso y a hacerle honor; que será honor de la Iglesia, y título de bendición y de preciosa recompensa para usted sobre la tierra y en el cielo. Con mucho gusto, y sintiéndome autorizado, respondo a sus preguntas. Conocí la intención de convocar un Concilio, por primera vez, el 2 de noviembre de 1958: Juan XXIII era Papa desde hacía cinco días. Me habló de ello, por segunda vez, el 21 de noviembre, durante la primera salida del Vaticano, yendo a Castelgandolfo. La tercera vez, en los días inmediatamente precedentes a Navidad de aquel año.
Iba a ser un Papa de paso. ¿Lo pensó usted también?
Sí, lo pensé también. Me parecía natural, desde una óptica demasiado humana, que un hombre elegido Papa a los setenta y siete años, contra toda previsión de los entendidos, no tendría que proponerse realizaciones extraordinarias. Todos se esperaban un rápido paso suyo por la sede de Pedro y, sobre todo, un dilatado testimonio de caridad. Además, de un anciano ¿qué es lo que ordinariamente esperamos? Si es sacerdote, basta con una bendición, una palabra y obras buenas, y un sentido de misericordia hacia todos. La Humanidad le hubiese estado igualmente agradecida a Juan XIII si se hubiese conformado con permanecer fiel a la presentación que hizo de sí mismo el día de su entronización: He aquí a vuestro nuevo Papa, soy Juan, vuestro hermano.
Se dice que la paciencia de la Iglesia es como la de la semilla bajo tierra. El cristiano, en el fondo, es alguien que espera. ¿Era ésta la paciencia del Papa Juan, o estuvo ansioso por ver realizadas sus esperanzas?
Basta pensar en la tarde del 11 de octubre. Cuando fui a anunciarle que la plaza estaba abarrotada de fieles por aquella famosa fumata, el Papa Juan me dice: Por hoy se ha hecho suficiente con el discurso de apertura del Concilio. No tengo intención de hablar más. Voy a la ventana y doy la bendición. Después, en cambio, vino el breve, pero conmovedor y memorable discurso llamado de la luna y de la caricia a los niños. Volvió a entrar, y sentado en el sillón concluyó con sencillez: No me esperaba tanto. Me hubiese bastado con haber anunciado el Concilio. Dios me ha permitido ya el ponerlo en marcha. Esto demuestra que el Papa Juan era todo menos impaciente.
Hay un dolor social que no ennoblece al hombre, sino que lo profana, decía Angelo Roncalli; la justicia y la alegría son conquistas liberadoras. ¿Era esto el optimismo del Papa Juan XXIII?
Solía repetir a menudo un aforismo atribuido a san Bernardo Ver todo, soportar mucho, corregir sólo una cosa cada vez. Y añadía: Pero trabajar siempre, y no darse la vuelta hacia la otra parte de la almohada para dormir. Sí, el Papa Juan fue un optimista. Nunca he conocido a un pesimista –decía- que haya concluido algo bien. Y ya que nosotros hemos sido llamados a hacer el bien, más que a destruir el mal, a edificar más que a demoler, por eso me parece tener todo en orden y deber proseguir mi camino de búsqueda del bien, sin dar más importancia de la debida a los diversos modos de concebir la vida y de juzgarla&
Nos hizo entender también que no basta con combatir los sufrimientos de cara a una sociedad futura más libre y de una futura felicidad, sino que es necesario liberarnos del sufrimiento hoy, día a día. ¿Era éste el realismo católico del Papa Juan XXIII?
Sí, pero un realismo que quería ser, sobre todo, testimonio y presencia, acción valiente y dinamismo infatigable. Podría relatar una expresión que le gustaba mucho. Se la repitió un día a Jean Guitton, sobre la terraza de Castelgandolfo: ¿Ve usted a esos sabios del “Observatorio” vaticano? Tienen instrumentos complicados para mirar la luna y las estrellas. Yo me doy por contento con caminar con los ojos abiertos a la luz de las estrellas, como el patriarca Abraham.
¿Tuvo conciencia de gustar a los laicos, a los indiferentes, y de la sospecha que tales simpatías le atraían?
Sí, hay también una nota en su diario personal: A veces el hecho de gozar de una consideración tan buena y de ser elogiado por personas que no tienen fe, o tienen poca, me humilla, porque me expone al peligro de ser considerado por muchos como demasiado condescendiente&Y, sin embargo, me parece poder decir que la verdad no la niego, ni la disminuyo ante la cara de nadie. Intento poner juntas las razones de la verdad y las de la caridad. Por esto todas las puertas se me abren.
¿Tuvo alguna aflicción, especialmente al final de su pontificado?
No alguna aflicción; muchas aflicciones. Recuerdo cuánto se habló por entonces de sus gestos, sus actos, sus escritos; cuánto fue motivo de polémica la misma encíclica Pacem in terris. Lo vi muchas veces no ya sufrir, sino llorar. Pero esto no quitaba nada a su paz interior.
¿Murió serenamente?
Sí. Al final de su vida, en torno al lecho, sus colaboradores lloraban. Él no derramó ni una lágrima.
¿Cómo fue vuestra despedida?
Tuve mi despedida del Papa Juan el 31 de mayo de 1963, cuando le anuncié que su vida estaba terminándose. Me acerqué a la cama y le dije: Santo Padre, cumplo mi deber, como había acordado. Hago con usted aquello que usted hizo con su obispo, monseñor Radini. Vengo a decirle que la hora del fin ha llegado. Puede imaginar mi emoción. Me cogió la mano, me dijo palabras que conservo como un recuerdo imborrable de mi servicio junto a él, y después, con calma y delicadeza, concluyó: Hemos trabajado, hemos servido a la Iglesia. No nos hemos detenido a recoger las piedras que, de una y otra parte, nos lanzaban. Y no las hemos vuelto a lanzar a ninguno.
¿Por qué ha sido posible entre yo -un laico- y usted, un arzobispo, este diálogo sencillo y abierto?
Ha sido posible porque usted y yo somos presos. Recuerde las palabras del Papa Juan, el 26 de diciembre de 1958, cuando visitó la cárcel Regina Coeli y salió con aquella expresión ciertamente novedosa: ¿Henos en la casa del Padre? ¿Cómo? La cárcel, ¿la casa del Padre? He metido mis ojos en vuestros ojos, mi corazón junto al vuestro: son palabras que se dicen rápidamente, pero aquellos presos creyeron a quien las pronunciaba. Entonces, presos de una parte, el Papa por la otra, pero sin barreras divisorias, hicieron familia. También usted y yo somos presos porque algo nos impide, a veces, ver a nuestros hermanos. Nos lo impiden nuestros límites, nuestras pasiones, nuestras debilidades. Si a través de esas barreras, sin embargo, pasa la luz de dos ojos buenos, el calor de un testimonio franco, entonces nos sentimos hermanos.