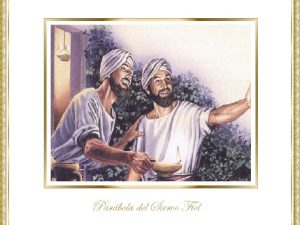Así vio Montanelli a Juan XXIII
Así vio Montanelli a Juan XXIII
Lo que a continuación sigue no es una entrevista con el Santo Padre, quien obviamente no puede conceder entrevistas. Es solamente el intento de esbozar algunas características humanas, así como pasaron por mis ojos durante la conversación que tuve con él, un poco fuera del protocolo y sin finalidad periodística alguna. Así describía el prestigioso periodista italiano Indro Montanelli el peculiar reportaje con el que, el 23 de marzo de 1959, el diario italiano Corriere della Sera abría su edición a toda página bajo el título Encuentro en el Vaticano con Papa Roncalli:
El pasado domingo, estaba más bien nervioso cuando me presenté en el patio de Santa Ana. Nunca en mi vida me he encontrado en presencia de un Papa; y la entrada a la inmensidad silenciosa del Vaticano no está hecha precisamente para infundir desenvoltura al visitante. Había, es cierto, algo que me daba de nuevo algo de coraje: la leyenda de la extrema sencillez de Juan XXIII; pero no me lo terminaba de creer, porque, habiendo contribuido yo mismo más de una vez a crear alguna, sé cómo se forman estas leyendas, y ahora me doy cuenta que tenía razón para nutrir alguna duda. El título de Párroco del mundo que le fue acuñado de un modo afectuoso es pertinente sólo en parte. Él lo sabe y sonríe: pero no creo que esté del todo persuadido.
Por suerte, antes de ser recibido, me fue consentida una larga espera en el despacho de monseñor Loris Capovilla, que era ya secretario del Patriarca Roncalli y ahora, con el mismo cargo, lo ha seguido a Roma. Él me dijo enseguida algunas cosas del Sumo Pontífice; yo tuve la ingenuidad de interrumpirle para preguntarle sobre el protocolo a seguir en su presencia. Estaba obsesionado por incertidumbre sobre qué debía hacer, una vez me hubiera arrodillado y le hubiera besado el anillo. ¿Me podía sentar, si me invitaba a hacerlo? ¿Podía hacerle alguna pregunta durante la conversación? ¿Cómo debía llamarle para dirigirme a él: Santidad, Santo Padre, Padre Santo? Al final, monseñor Capovilla se echó a reir y, fraternalmente, me golpeó en la espalda con la mano. Mire -me dijo con su cordial y suave acento veneciano-, no ande preocupándose de esas cosas. Cuando se encuentre frente a él, usted hará exactamente, y del todo naturalmente, aquello que debe hacer, sin la menor perplejidad. Con tantas personas que el Santo Padre recibe entre los más humildes, nunca he tenido la necesidad de aleccionar a nadie. Y ninguno ha cometido nunca el más mínimo fallo. Todos, con él, encuentran espontáneamente el gesto y las palabras justas. Ya lo verá.
Tengo la vaga impresión de haber cruzado un pasillo, pero no me acuerdo bien porque estaba demasiado preocupado. Entramos en la biblioteca. Monseñor Capovilla tocó discretamente a una puerta, la abrió sin entrar, pronunció mi nombre, y se puso a un lado para ceder el paso a Su Santidad, que llegó inmediatamente. Mientras tanto, como monseñor había previsto, las dudas y la perplejidad se me quitaron. Me arrodille y besé el anillo. Y cuando el Sumo Pontífice me indicó un sillón junto al pequeño sofá en el que estaba sentado, encontré del todo natural sentarme yo también.
El Santo Padre no está muy a gusto sentado, y se le ve la pierna izquierda que busca continuamente espacio. Al hablar, con una mano se acaricia la cruz que le cuelga sobre el pecho, y con la otra, a intervalos breves, se quita y se pone el solideo; pero estos gestos son serenos, no nerviosos: y en vez de sugerir impaciencia, subrayan grandeza de un hombre.
Vaya adonde vaya, se hace anunciar previamente con el fin de quitar a su visita todo sabor de sospecha o de inspección. Detesta de todo corazón toda forma de fiscalismo, y desde la responsabilidad del prójimo, sea la del más grande que la del más humilde, siente un respeto profundo, que a veces pone un poco en embarazo a sus colaboradores más cercanos; por ejemplo, cuando sale del coche, está muy atento a los saludos de la gente, y especialmente a los guardias municipales, para responder a todos, quitándose el sombrero. No tiene el gusto del mando, e intenta ejercerlo lo menos posible.
UNA SERENA TRANQUILIDAD
Lo que más le hace sufrir es ver a un interlocutor incómodo. A quien quiera buscar un modelo de Juan XXIII -desde un punto de vista meramente humano- le sugiero que lo vaya a buscar en el Renacimiento, entre los Papas grandes señores, como él apasionados del arte y de la Historia, y como él, y como todos los grandes señores, de trato sencillo y afable, indicio de una superioridad natural que no necesita de darse importancia, para tenerla.
Una particularidad, que había ya notado en sus discursos públicos, y que ahora vuelvo a encontrar, aún más evidente, en esta conversación, es la repugnancia del Santo Padre a toda expresión áspera, desagradable, agresiva. Cuando habla de los peligros que amenazan a la Iglesia y a la heredad de Jesús, nunca usa palabras antipáticas como perseguidores o enemigos de Dios. Piensa, probablemente, que existen sólo criaturas humanas a las que las circunstancias han puesto en la triste condición de haber perdido el camino de Dios; pero temporalmente. No son de rechazar. Son sólo de compadecer y se les debe ayudar con la oración para que Lo vuelvan a encontrar.
Comenta, sonriendo, su carrera diplomática: Lo más curioso de mi carrera diplomática es que con el paso del tiempo acabé pasando por astuto, diciendo siempre la verdad, sólo porque se creía que no fuese la verdad; pero me he dado cuenta sólo al final&
El trazo más característico del Santo Padre es la convicción que lo anima, tan profunda que no advierte ni siquiera la necesidad de formularla, de que todo aquello que le ha sucedido ha sido al margen de su voluntad, y de que no ha hecho más que amoldarse, sin ni siquiera consultar a sus propios deseos, sino sólo permaneciendo fiel a aquel compromiso de obediencia que, con fervor peculiarísimo, contrajo consigo mismo el día en que fue ordenado sacerdote. Quizá es también esto lo que le da una seguridad tan tranquila frente a cada nueva tarea. Cuando, por ejemplo, el Cónclave del que salió elegido Papa había formulado su definitivo veredicto, monseñor Capovilla preguntó al Santo Padre que qué era necesario hacer, si había que hacer algún encargo, si le urgía el envío de telegramas a esta o a aquella persona. Por ahora, hagamos la cosa más sencilla, hijo mío -respondió el Papa-, cojamos el breviario y recitemos Vísperas y Completas&
Ni siquiera aquel episodio lo había turbado mínimamente. Y no es del todo verdad que mostrase angustia (una angustia del todo comprensible, si la hubiese tenido) ante la tarea terrible que le aguardaba en la perspectiva de recluirse entre aquellos muros, bellísimos, majestuosos, solemnes, pero a decir verdad un poco aterradores, especialmente para un hombre activo como él, a pesar de la edad, curioso por la vida, y cargado de un potencial de simpatía humana difícilmente conciliable con la remota soledad de aquel palacio. El sonriente optimismo de este Papa, su manifiesta y contagiosa serenidad surgen de la buena salud y de una conciencia que sabe que puede aceptar todo, sin temor alguno a turbaciones y desgastes.
Conservar esta serenidad en cada circunstancia, no es una empresa fácil para nadie, y no debe serlo ni siquiera para él. Por ejemplo, en 1925 lo mandaron a Sofía. Fue su debut en la diplomacia. No le gustaba ni la misión ni el destino. El cardenal Gasparri le dice poco más o menos: Escuche un momento, monseñor, me dicen que allá abajo en Bulgaria hay una gran confusión. De lo que se trata, no lo sé con exactitud. Me parece que se pelean todos, los musulmanes con los greco-ortodoxos, los greco-ortodoxos con los católicos y los católicos entre ellos. ¿Quiere usted ir, para ver un poco de qué se trata? Aludo a estas palabras porque son típicas de aquel gran cardenal y Secretario de Estado, acreditado después por la leyenda como una especie de Maquiavelo tortuoso y sútil.
SEIS MINUTOS SUPERFLUOS
Roncalli, aquella vez, hubiese querido responder que no: la idea de Bulgaria por la dificultad que implicaba no le atraía mucho. Pero recordó que estaba a disposición. Y se fue, solo, sin ni siquiera un secretario, sin conocer la lengua, sin saber casi nada sobre el país.
Al día siguiente de mi llegada -me ha contado-, preparándome para celebrar la Misa en la desordenada capilla, vi, al otro lado de la ventana, un ramo de melocotonero que florecía. En vez de darme alegría, pensé: parece que me tocará verlo florecer también el año próximo. Y el Señor, casi como para castigarme de este gesto de pesimismo, me lo hizo reflorecer por primavera diez años seguidos. El pueblo de Bulgaria ha permanecido en su corazón con vibraciones de ternura, que le hacen decir: Cada día, una parte de mi breviario es para los búlgaros.
En 1944, cuando recibe del Vaticano un telegrama, estaba solo en casa, y se puso a descifrarlo: algo que generalmente hace el secretario. Pero cuando resultó que se trataba de su traslado, en calidad de Nuncio, a París, que es el culmen de la carrera diplomática eclesiástica, creyó que se había equivocado, hasta que se tuvo que convencer que era justamente así, después de una lectura más lenta y atenta. En un parada breve, en Roma, preguntó a alguién cómo habían pensado en él para París. A lo que le respondieron rápidamente: ¡Ah!, no sé como ha sido su nombramiento. De todas formas, vaya…, vaya al Santo Padre.
El Santo Padre estaba muy atareado, y lo recibió con estas palabras: Solamente le puedo dedicar siete minutos. Le quiero decir que usted no le debe a nadie este nombramiento. Lo he pensado yo. He rezado. Y me he decidido&
Siendo así, Santo Padre -responde el nuevo Nuncio-, los otros seis minutos son superfluos. Y partió.
Es él mismo quien me cuenta estas cosas, sonriendo afablemente no ha querido ni deseado nada: se ha limitado a estar a disposición.
Era verdad lo que me había dicho monseñor Capovilla. Frente a él, liberado de toda perplejidad y angustia, yo hacía exactamente, y del todo naturalmente, lo que debía hacer. Me parecía advertir en sus palabras un baño de serenidad, y el problema de cómo interrumpirlo e interpelarlo no se me presentaba, porque ni siquiera se me presentaba la tentación de hacerlo. Sí, sí, era absolutamente verdad. Aparte de párroco, era tambien del mundo: un grandísimo Papa.
Indro Montanelli