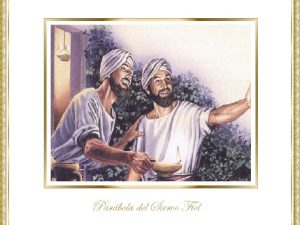El autor describe en el capítulo tres del Génesis un drama en los que están implicados: El hombre integral, varón y mujer, y alguien ajeno al hombre y a Dios. Testigo y juez de dicho drama es el propio Yavé, el dueño del jardín, donde el drama se desarrolla. Consecuencias del mismo son la pérdida de la situación original de privilegio y, con ella, la entrada en el mundo del dolor, la fatiga y la muerte.
Como instigador del pecado aparece un poder enemigo del hombre y de Dios representado por la serpiente. Entra otra figura en la historia. La serpiente es en la cultura antigua una de las fuerzas hostiles a Dios y a su plan; además el sustantivo hebreo suena como el sustantivo <<vaticinio>>. Las armas de este animal son el falso oráculo. Su primera pregunta repite la prohibición eliminando la concepción o entrega, con lo cual resulta arbitraria y absurda en aquel jardín. (Génesis cap. 3, 1).
Tras la rectificación de la mujer, la serpiente continúa con un falso oráculo, prometiendo como bien lo que es un mal. Porque conocer también por experiencia el mal es un mal. (Génesis cap. 3,2-5). Desde este momento la relación del hombre con Dios se tiñe de temor. Ha sido una victoria de la serpiente, porque ha introducido el mal, pero será una victoria limitada, porque el bien vencerá. Y toda la historia estará bajo el signo de estas hostilidades. El tentador ha sabido aprovechar aquello que al hombre más le importa, su propia dignidad, su propia independencia.
La ruptura de relaciones con Yavé en lugar de hacer al hombre “como Dios” le descubre su propia desnudez, su propia miseria. Conocen el bien y el mal, pero con ellos conocen también la vergüenza, el desorden, la propia división, el pecado. Y con éste, en las relaciones del hombre con Yavé, se introduce el temor, el miedo, el hombre huye de Dios, se esconde. La pretensión de “ser como Dios” lleva al hombre a conocer la enorme distancia que de él le separa, el colosal abismo insondable para llegar a él. Es remordimiento, inquietud, vergüenza, pánico. Todo ello se lo ha enseñado al hombre su loca pretensión de “ser como Dios”, constructor de su propio destino, artífice exclusivo de su propia salvación.
Consecuencias del pecado
Después de ceder a la insinuación del tentador, Dios se hace el encontradizo con el hombre. De poco le sirve a éste tratar de esconderse. Acaso después del pecado es cuando más se revela la cercanía de Dios, ese “estar todo manifiesto y desnudo a su mirada” (Hebreos 4, 13). El hombre comienza a excusarse: Adán pretende hacer responsable a la mujer, su compañera. La mujer se excusa con la serpiente. El hombre sin embargo, se sabe responsable, dueño de su propia decisión. La última palabra siempre está en sus manos.
La serpiente, como instigadora primera de la rebelión del hombre, es maldecida. La humanidad vencerá en definitiva al instigador del pecado. Quien vencerá será “la descendencia”; la descendencia de la mujer, que represente genuinamente a la humanidad.
El juicio de Dios sobre la mujer como colaboradora en el pecado consiste en que en su vida entra el dolor. Se ve reflejado y como encarnado ese dolor en los dolores más auténticamente femeninos: el dolor de parto y el del anhelo por entregarse al varón, por buscar descanso y cobijo en él.
El juicio sobre el varón tiene también una repercusión dolorosa: el dolor ha entrado ha en su vida, se encarna en las preocupaciones y en las fatigas propias de su condición de padre de familia. La última y más dolorosa consecuencia para el hombre es su vuelta a la tierra, la muerte, que mientras que el paraíso no vuelva a abrirse, será la herencia definitiva del hombre, ya que les es imposible recuperar la inmortalidad al no poder comer de aquel fruto que le proporcionaba la vida imperecedera.
Ante esta situación parece lógico rebelarse. No parece existir proporción entre el pecado, comer un fruto cualquiera, y las consecuencias que de ello se han derivado para la humanidad. Los artistas han representado este fruto con una manzana. El texto no habla de manzana, sino del fruto del “árbol de la ciencia del bien y del mal”.
El “árbol de la ciencia del bien y del mal” es símbolo de la línea divisoria entre el bien y el mal. Representa la tendencia del hombre a constituirse a sí mismo en norma de su propia vida moral: lo que el hombre decida es lo bueno; aquello que le moleste, es lo malo. La realidad simbolizada por dicho árbol es la expresada en la tentación: “seréis como Dios”. El hombre aceptando la tentación, comiendo del fruto prohibido, declara su independencia, rechaza el dominio de Dios sobre su propia vida, se rebela contra él, pretende suplantar a Dios, ponerse en su lugar.
El pecado del paraíso es, por tanto, el máximo pecado del hombre, el orgullo, el egoísmo que no conoce límites, ni siquiera en Dios, que lleva al hombre a gloriarse en sí mismo, a buscar por sí mismo la salvación, rechazando el ofrecimiento que le viene de Dios. Sucede como con el padre del hijo pródigo, la mejor réplica y el mejor comentario a la escena del paraíso: el hijo le pide al padre la parte que le corresponde de la herencia. El pecado del paraíso es, pues, el pecado tipo.
Dios podía haber evitado la catástrofe. Sólo con una condición: haber suprimido la libertad, haber maniatado al hombre. El hombre entonces sería feliz por obligación, se sentiría forzado a vivir dichoso en el paraíso, forzado a unas relaciones de amistad con Yavé. Pero una amistad obligada deja de ser amistad. El paraíso obligado se habría transformado en un infierno. El hombre rechazó la amistad que Dios le brindaba. Y se ha encontrado con que ya de nadie puede fiarse, con qué él es para sí mismo su peor enemigo. Es la tragedia del pecado, de todo pecado.